
El uso del voto electrónico en el seno de los partidos políticos (Versión extendida)
Los partidos políticos son piezas fundamentales para el buen funcionamiento de un sistema democrático ya que permiten agregar de forma ordenada intereses individuales traduciéndolos en propuestas políticas.
Es por ello que los textos constitucionales suelen establecer ciertos requisitos que van más allá de la regulación ordinaria de las asociaciones. En el caso español, por ejemplo, el artículo sexto recuerda que los partidos políticos “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Como contrapartida a tales actividades, algunas de las cuales los partidos asumen en régimen cuasi-monopolístico, la propia Constitución destaca que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Todo ello nos indica que la naturaleza jurídica de los partidos políticos oscila entre dos dimensiones, una privada basada en el modelo general de asociaciones y otra pública que resalta las tareas que se les encomienda en el proceso de representación política. Mientras que la primera incide en la libertad asociativa a modo de área inmune a las intervenciones estatales, el carácter también público de los partidos conduce a ciertas restricciones para este tipo de asociaciones.
Ahora bien, la Constitución no precisa en qué debe manifestarse este carácter democrático y lo cierto es que el legislador ha sido hasta la fecha muy escrupuloso a la hora de imponer determinadas pautas derivadas de tal obligación constitucional. Ocurría, por ejemplo, con la preconstitucional Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos y así lo reconoce la Exposición de Motivos de la ley actualmente vigente al recordar la existencia de una “coincidencia general sobre la carencia de la legislación actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento democráticos” (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos).
La nueva regulación de 2002 incorpora otros requisitos, pero no supone, a nuestro a entender, un verdadero salto cualitativo en relación a la legislación anterior. En este sentido, la nueva normativa prefiere no pronunciarse sobre ciertos aspectos problemáticos de la vida interna de los partidos políticos. Nada se indica, por ejemplo, sobre la necesidad de intervención directa de los afiliados para la determinación de candidatos electorales –primarias—, para la selección de los miembros del comité ejecutivo o para la adopción de ciertas decisiones estratégicas. La ley se limita a exigir la presencia de “fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección de [sic] órgano superior de gobierno del partido” (art. 7.1). Adviértase, en todo caso, que el órgano superior de gobierno del partido no se corresponde con el comité ejecutivo, es decir, con el órgano de gobierno ordinario, sino con la asamblea general, como queda reflejado en el tenor literal del siguiente apartado de la ley (art. 7.2).
Todo ello cobra relevancia si contemplamos la evolución del funcionamiento interno de los partidos políticos. En primer lugar, tras unos inicios inciertos, el recurso a las primarias se ha extendido notablemente como un mecanismo en el que se permite que afiliados, y a veces también meros simpatizantes, decidan las candidaturas electorales. Tal participación directa se refleja asimismo en el uso creciente de consultas para la adopción de decisiones estratégicas y en la selección de los dirigentes internos.
En segundo lugar, tales innovaciones utilizan a menudo tecnologías digitales para agilizar el proceso. En este sentido, el voto por Internet se ha consolidado como un instrumento de gran impacto para renovar la vida interna de los partidos. En España, por ejemplo, todos los partidos de ámbito estatal y presencia parlamentaria, salvo PP y VOX, lo han utilizado ya en alguna ocasión. Además, una investigación que verá la luz próximamente en forma de libro y coordinada por el autor de este texto reúne hasta 12 casos de uso de voto por Internet: Ciudadanos, Comuns, CUP, Demòcrates, EQUO, ERC, ICV, JxCAT, Podemos, PSOE / PSC, SI y UPyD.
Tal realidad contrasta poderosamente con la ausencia de voto electrónico en elecciones parlamentarias o municipales. Los primeros ensayos en la materia se remontan a las ya lejanas elecciones catalanas de 1995 y ha habido posteriormente otras pruebas piloto, entre las que destacan las desarrolladas durante el referéndum de 2005, pero lo cierto es que no se ha ido más allá. Ha habido diversas iniciativas legislativas e incluso el País Vasco (Ley 5/1990, de 15 de junio, arts. 132bis a septies) aprobó una regulación electoral específica del voto electrónico, pero nunca se puso en práctica. Últimamente, la Junta Electoral Central ha adoptado una posición proactiva al apostar de forma explícita por esta modalidad de voto, pero su informe 261/2016 no se ha traducido en ninguna modificación legislativa en este sentido hasta la fecha.
Todo ello obedece a diversas razones entre las que cabe reseñar la satisfacción que, en términos generales, generan los actuales sistemas de emisión del sufragio. Si atendemos, por ejemplo, al informe emitido por el Consejo de Estado en 2008, donde se analizan propuestas de mejora del sistema electoral, encontraremos aspectos susceptibles de modificación, como el sufragio de los extranjeros o el tipo de circunscripciones en las elecciones al Parlamento Europeo, pero, en lo relativo a la emisión del sufragio en sentido estricto, es decir, la etapa en la que incide el voto electrónico, existen pocas dudas y se centran fundamentalmente en los sufragios de los residentes ausentes.
Por otro lado, la renuencia a adoptar el voto por Internet también debe vincularse a la toma de conciencia sobre su complejidad. No se trata de una innovación menor del proceso electoral, sino que pone en entredicho ciertos aspectos medulares. Encontramos una buena muestra de tal trascendencia en el esfuerzo que determinados organismos internacionales, como el Consejo de Europa, vienen haciendo para fijar standards internacionales al respecto. Las Recomendaciones aprobadas respectivamente en 2004 y 2017 reflejan esta tarea. Por otro lado, experiencias reales de voto electrónico en diversos países y a lo largo de las últimas dos décadas muestran cómo nos hallamos ante una tecnología que debe abordarse con prudencia, siendo conscientes de todos los retos que lleva aparejados y adoptando todas las garantías necesarias.
Es precisamente por todo ello que cabe preguntarse si los partidos políticos españoles utilizan el voto electrónico por Internet con el marco jurídico y técnico adecuado, es decir, si esta tecnología se ha implantado siguiendo las recomendaciones habituales en la materia.
Recordemos, en primer lugar, que la normativa española sobre partidos políticos omite cualquier referencia a estos extremos. Como se expuso párrafos atrás, el legislador español ha sido tradicionalmente muy parco a la hora de reglamentar el funcionamiento interno de los partidos y, por consiguiente, ni se pronuncia sobre un eventual uso del voto electrónico ni establece ciertos requisitos mínimos en caso de que un partido decida utilizar tal tecnología.
Sea como sea, las referencias expresas del legislador al voto secreto y libre (art. 7.3) sirven de excelente soporte para evaluar si un determinado modo de tomar decisiones, en este caso electrónico, se ajusta a un procedimiento democrático o no. Además, el criterio general presente en la propia Constitución, consistente en la necesidad de que tanto la estructura interna como el funcionamiento sean democráticos, puede y debe también aplicarse al voto electrónico sin necesidad de contar con una regulación detallada. Los textos internacionales y en especial la Recomendación 2017(5) del Consejo de Europa deben servir de guía.
Es cierto que tal Recomendación no incluye de forma explícita a los partidos políticos en su alcance, pero tal elemento no debería impedir aplicarles las recomendaciones allí incluidas. Obsérvese, en primer lugar, que se trata de meras recomendaciones que persiguen imbuir las elecciones nacionales en las que se utilice el voto electrónico y, en esta misma línea, pueden extenderse a otras entidades cuyos procedimientos internos también deban ser democráticos.
Por otro lado, el tenor literal de la Recomendación no impide su aplicación a los partidos políticos. La Recomendación interpela, como es lógico, a los Estados miembros del Consejo de Europa y pretende orientar su legislación en lo relativo al derecho de sufragio. En este sentido y al hilo de la legislación específica sobre partidos políticos, nada impediría incluir este ámbito entre los objetivos de la Recomendación a la hora de mejorar el derecho de sufragio. Como ya se ha afirmado, los partidos políticos no son tratados normativamente como otras asociaciones y tal factor permite también vincularlos al procedimiento electoral en general, al menos en lo relativo a los procedimientos internos de selección de candidatos.
A la vista de todo ello y del análisis del voto electrónico en los partidos políticos españoles, cabe señalar, en primer lugar, que el uso de esta tecnología se halla plenamente consolidado. Existen diferencias significativas entre un partido y otro, pero, en líneas generales, puede afirmarse que los partidos políticos recurren ya con normalidad a esta fórmula. Los partidos que lo han utilizado ya no lo abandonan y se incrementa en cambio su uso sea incorporando nuevas entidades sea ampliando el haz de funciones para las que se necesita.
En segundo lugar, llama la atención la gran variedad de plataformas que se utilizan. Se han podido contabilizar hasta ocho sistemas desarrollados por otras tantas empresas tecnológicas. Existen además tres partidos que se han apoyado en la labor de sus propias unidades de informática o partidos que, partiendo de un desarrollo externo, han continuado ellos mismos las tareas de mantenimiento y actualización técnica.
Sea como sea, estos datos numéricos deben ponerse en relación con la complejidad inherente a cualquier proceso decisorio que utilice el voto por Internet. Aunque cualquier empresa o entidad política puede alcanzar las condiciones establecidas en los standards internacionales, cabe preguntarse si nos hallamos efectivamente en esta buena dirección, es decir, si todos los partidos y empresas reseñados son conscientes de los retos que implica la implantación del voto electrónico y, una vez detectados y evaluados, articulan las medidas necesarias para superarlos. Salvando las debidas excepciones, la respuesta más probable a esta interrogante no será demasiado agradecida. Podemos intuirlo, por ejemplo, si nos detenemos en un par de aspectos a los que se concede mucha relevancia en las últimas novedades tecnológicas del voto electrónico: la verificabilidad exhaustiva y las auditorías externas del sistema.
En relación con el primer aspecto, resulta muy significativo que ninguno de los partidos analizados incorpore la denominada End-to-End (E2E) Verifiability. Se trata de una innovación por la que el sistema proporciona pruebas conforme el voto se emite de acuerdo con la intención del elector (cast-as-intended), que el voto se almacena conforme ha sido emitido (recorded-as-cast) y finalmente que el voto se escruta conforme ha sido almacenado (tallied-as-recorded). Tras una primera etapa en la que el voto electrónico fue objeto de muchas críticas basadas en la opacidad de sus procesos, este tipo de verificabilidad intenta solventar el problema ofreciendo pruebas más convincentes y, al menos en las dos primeros etapas, comprensibles para cualquier ciudadano. Se trata de una innovación que sigue suscitando debate, como se refleja en los análisis de Benaloh, pero nadie pone en duda de que nos hallamos ante un avance importante.
Es por ello que resulta paradójico que ninguno de los partidos españoles analizados lo utilice. Ciertamente tales funcionalidades encarecen el producto y llevan aparejadas una elevada sofisticación tecnológica, pero no parece que estos argumentos sean suficientes para omitir su uso en el seno de los partidos políticos.
Se señala a veces que los partidos, al igual que otras asociaciones, no necesitarían el nivel de garantías presente en elecciones generales, pero tal argumento no parece, a nuestro entender, convincente, sobre todo si atendemos a la materia que es objeto de decisiones con voto electrónico y al papel que los partidos políticos asumen en nuestro sistema representativo.
Por otro lado, son contados los casos en los que los partidos políticos españoles someten la votación electrónica a auditorías externas, es decir, actores especializados e imparciales que llevan a cabo un análisis técnico del sistema de voto electrónico. La gran mayoría de casos omiten por completo este elemento. Se trata, en términos generales, de otra muestra que refleja una conciencia todavía muy incipiente sobre el impacto del voto electrónico en todo proceso decisorio, sobre todo cuando se utiliza la modalidad remota por Internet.
El análisis de los partidos políticos podría continuar con otros factores dignos de estudio, tales como la cobertura normativa del voto electrónico, los procedimientos de autenticación de los votantes ante el sistema u otros aspectos similares. El análisis arrojaría conclusiones dispares en consonancia con el amplio abanico de sistemas empleados, pero en líneas generales puede afirmarse que existe todavía un margen sustancial de mejora en el uso del voto electrónico.
Las soluciones no son, sin embargo, sencillas, al menos si se plantean desde una óptica meramente normativa. Como se advertía al inicio, la legislación española es muy reticente a regular la vida interna de los partidos políticos y hay de hecho muy buenas razones para mantener este criterio. Otros países, como Honduras o Argentina, atribuyen a las autoridades estatales la organización de las primarias de los partidos políticos, que se desarrollan además simultáneamente. Se trata de un modelo quizás válido para tales países, pero debe reconocerse que, una vez implantado este mecanismo, nos hallamos ya ante un tipo diferente de partidos políticos, que pasan a ser entidades aún más estatalizadas de lo que ya están hoy en día. Tomando en cuenta el pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico y la libertad asociativa como derecho fundamental, restringir el intervencionismo público en los partidos, tal y como se hace en España, parece bastante sensato, pero entonces, si acudimos al caso concreto del voto electrónico, las herramientas a nuestro alcance para lograr una implantación adecuada en el seno de los partidos también quedan drásticamente reducidas.
Más allá de la labor jurisprudencial a la hora de extraer consecuencias de los principios ya establecidos a nivel legal, como la libertad y el secreto de sufragio, la solución consiste seguramente en incrementar la conciencia colectiva, tanto de los propios partidos como de otros actores, en la complejidad subyacente en todo proyecto de voto electrónico. Si se mejora esa percepción colectiva, resultará mucho más sencillo ir puliendo los sistemas actuales de voto electrónico para adecuarlos a los standards internacionales. No se trata de un camino sencillo ni parece que pueda hacerse de forma homogénea y simultánea para todos los partidos, pero lo importante es llamar la atención sobre el reto planteado y no esquivar el problema tratando de disminuir la importancia de lo que se está decidiendo con mecanismos de voto electrónico. Incidentes recientes en cómo algunos partidos han venido utilizando erróneamente el voto electrónico en sus decisiones internas pueden contribuir decisivamente a iniciar un camino de mejora en este ámbito.





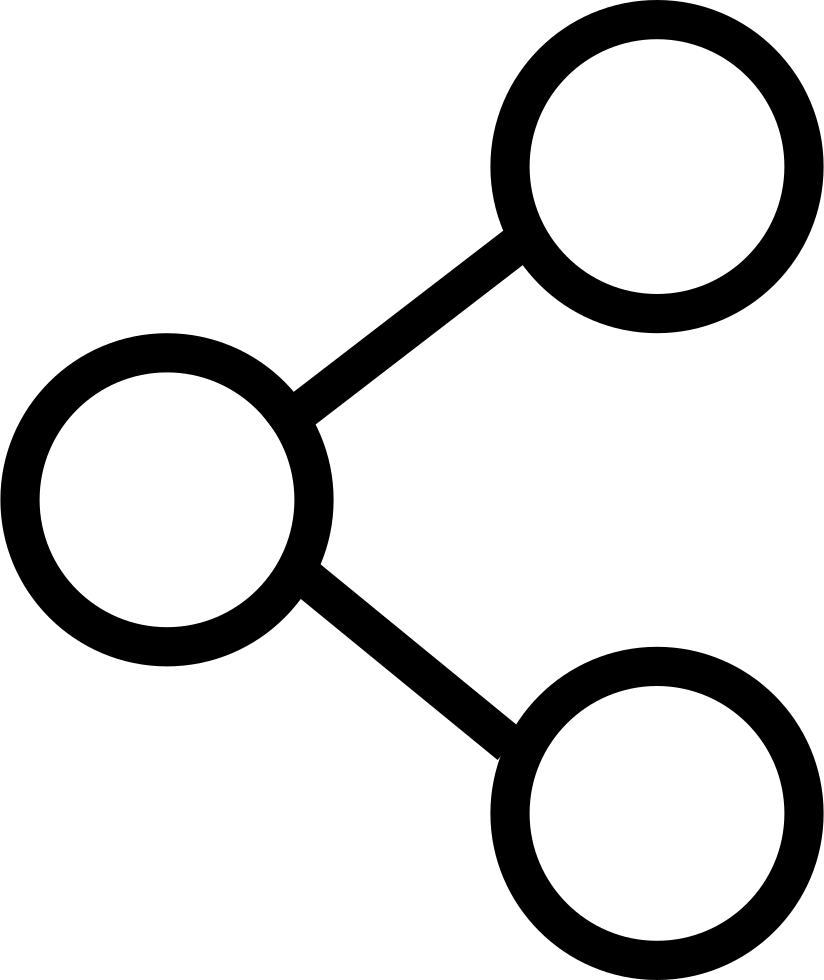




Añadir comentario